Las cartografías del mestizaje
- Juan Peralta

- 20 jun 2025
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 23 jun 2025
Cartografías XXY - Perú reúne a artistas de Chile y Perú en una propuesta que activa memorias, vínculos afectivos y tensiones históricas a través del arte. Mestizaje, violencia estructural y saberes colectivos atraviesan esta potente curaduría.
Escribe Juan Peralta

Cartografías XXY - Perú reúne a los artistas chilenos Gastón Laval, Coco González-Lohse y Michael Wright-Morgado, quienes presentan una serie de obras centradas en la memoria, las luchas sociales, los patrones estéticos académicos y las imágenes de distintos momentos de la producción artística chilena con contenido político. Las piezas se proponen como obras abiertas, concebidas para estar sujetas a libre intervención por parte de los artistas participantes en la propuesta.
Entre los aspectos más destacados se encuentra el uso del barroco en su sentido contemporáneo, entendido como un lenguaje visual y conceptual que articula una mirada crítica mediante el exceso y la superposición de imágenes de diversa índole cultural. Esta estética, caracterizada por su apertura a referencias múltiples y en constante expansión, genera un contrapunto de signos y significados que refleja, de algún modo, las contradicciones inherentes a las sociedades latinoamericanas, marcadas por modelos impuestos y formas de violencia que tensionan la libertad de desarrollo frente a la imposición estructural.

El proyecto también pone énfasis en las acciones colectivas, desarrolladas en el marco de un taller artístico que contó con la participación activa de estudiantes de arte y de los propios artistas invitados, destacando la dimensión colaborativa como eje central del proceso creativo. Esta apertura al trabajo conjunto no solo enriquece las propuestas visuales, sino que también potencia el intercambio de saberes, experiencias y perspectivas culturales diversas.
En cuanto a la participación peruana, destacan Hernán Hernández Kcomt y Gonzalo Fernández, ambos de la ciudad de Trujillo; el colectivo multidisciplinario Trenzando Fuerzas, conformado por Patricia Orbegoso, Chela Cardich, Isabel Alacote, Jesucita Carpio, Martasonia López y Julia Salinas; Wendy Castro, de la ciudad de Huacho; Alejandra Delgado, de La Paz, Bolivia; Rubén Saavedra, de Chiclayo; Fernando “Coco” Bedoya, de Tarapoto; Aarón López y los niños retratistas del Callao.
Así, en el trabajo de Wendy Castro, el mestizaje —más que una simple mezcla biológica o cultural— se plantea como un proceso complejo vinculado a la colonialidad del poder. Implica tanto adaptación como resistencia, y redefine identidades e imaginarios sociales marcados por jerarquías heredadas a partir de las diferencias. Desde esta perspectiva, el mestizo ocupa una posición intermedia, tensionado por estructuras de poder que aún perduran tras la independencia, oscilando entre situaciones de exclusión y subordinación.

Rubén Saavedra, por su parte, busca generar un diálogo con el espectador mediante la ironía, reinterpretando imágenes que han circulado a lo largo de la historia peruana con el fin de evidenciar cómo estas han servido como instrumentos de poder y control, moldeando discursos convenientes para las élites en distintos momentos históricos. Al vincularlas con eventos contemporáneos, sus obras intentan construir una realidad reflexiva que cuestione esas narrativas dominantes instaladas en la historia oficial y en la educación.
Desde el videoarte, Gonzalo Fernández explora la colaboración artística en el ámbito familiar, construyendo una narrativa íntima y afectiva. En una serie de videoperformances realizadas en el paisaje de Chan Chan, destaca Mamá y yo, donde trenza el cabello de su madre y extiende esa trenza con hilo rojo, creando un gesto simbólico de conexión y continuidad. En otra pieza, aborda la entrega del alimento: un pan que se ofrece y al mismo tiempo cubre el rostro, aludiendo a una poética del cuidado y a la fusión simbólica entre los cuerpos.
Esta genealogía emocional entre madre e hijo se prolonga en una tercera obra: una colaboración en dibujo sobre papel cuadriculado, donde su hijo, de apenas tres años, realiza garabatos espontáneos que luego el artista interviene escribiendo palabras asociadas a su vínculo afectivo. Así, los vínculos entre madre, abuela e hijo, y posteriormente entre padre e hijo, se entrelazan como parte de una reflexión más amplia sobre los afectos corporales. A través de estos gestos y registros, Fernández despliega una cartografía de los sentires, donde cuerpo, memoria y aprendizaje emocional se articulan como formas sensibles de conocimiento. En este proceso, la transmisión de saberes y valores se aleja de los sistemas educativos impuestos, desdibujando sus límites y proponiendo otras maneras de aprender desde lo afectivo y lo cotidiano.
Hernán Hernández Kcomt nos refiere al lenguaje como un filtro: un sistema interminable de traducciones que se superponen unas a otras. Palabras, imágenes, memoria… no son sino distintas páginas de un mismo libro de arena, que se mezcla y reordena sin cesar para fijar una realidad y volverla cognoscible. El encuentro entre distintos sistemas de lenguaje y representación, y su influencia en nuestras concepciones del mundo, puede entenderse mejor si partimos de nuestra propia historia, de las narraciones pasadas y contemporáneas que han construido nuestra forzada identidad como colonia.
De ahí que se pregunte: “¿Cómo logró el español adaptarse a los paisajes, historias y costumbres de un territorio completamente ajeno, como lo fue América?” Su proyecto Re-visiones propone una respuesta a esta pregunta. Como él mismo señala: “Al traducir al braille pasajes de las crónicas de Cieza de León, se plantea un filtro visual, una frontera para la mirada que funciona como metáfora de los límites del lenguaje para captar lo real”. Estas obras evidencian fisuras en la representatividad, revelando nuestra incapacidad para comprender al Otro, y dejando entrever apenas los símbolos de la historia oficial: una historia ya contada y aprendida de memoria a través de las imágenes más icónicas de la educación peruana, aquellas de nuestras láminas Huascarán.

En la obra de Fernando “Coco” Bedoya, las imágenes remiten directamente a las siluetas humanas utilizadas como forma de denuncia frente al asesinato y la desaparición. Hacen eco de El Siluetazo, una acción artística colectiva realizada en Argentina en 1983, en los estertores de la última dictadura militar, como protesta por los miles de desaparecidos. Las siluetas, trazadas en tamaño real y pegadas en muros y calles, se convirtieron en marcas visibles de una ausencia intolerable: huellas que inscriben en el espacio público la memoria de quienes fueron brutalmente borrados por el aparato estatal.
Bedoya incorpora esta acción estético-política a través de la serigrafía, dotando de cuerpo gráfico a esas figuras espectrales. Las siluetas que reproduce no solo señalan una ausencia, sino que actúan como presencias persistentes, ancladas en la memoria colectiva, que exigen justicia. Frases como “El trabajo sigue y debe seguir”, que contornean cada figura como gritos suspendidos en el tiempo, reafirman esta función del arte como acto de denuncia y resistencia.

Este gesto no es aislado. Se inscribe en una larga historia latinoamericana marcada por la violencia estructural, el autoritarismo y el silenciamiento sistemático. Desde las dictaduras del Cono Sur hasta los conflictos armados en los Andes, la desaparición forzada ha sido una de las formas más brutales de control social. Ante ello, prácticas como las de Bedoya devuelven voz y forma a lo negado, utilizando el lenguaje visual como contra-memoria: una forma de reescribir la historia desde las grietas que dejó la represión.
El trabajo de Aarón López explora visualmente los barrios del Callao, capturando sus calles, códigos y lenguajes desde una mirada profundamente local. A través de pinturas al óleo —sobre tela y soportes no convencionales—, así como acuarelas, objetos intervenidos y piezas instalativas, su obra configura una crónica íntima y directa del territorio chalaco. Muchas de sus piezas funcionan como “evidencias visuales” u “objetos-testimonio”, en ocasiones con carácter de ready-made, que remiten a escenas cotidianas marcadas por la tensión, la memoria y la supervivencia.
El Callao, como puerto histórico, ha sido siempre un lugar de intercambio y tránsito: un espacio marcado por la mezcla de razas, culturas y lenguajes, pero también —en tiempos recientes— por una creciente carga delictiva, exclusión social y violencia estructural. Es precisamente en este escenario donde Aarón López sitúa a sus personajes, a menudo representados con un realismo penetrante, enmarcados en entornos donde se entrecruzan la pobreza, el abandono estatal y la constante amenaza del peligro.

Sus obras son relatos visuales que dan cuenta de la vida en el barrio, donde las historias familiares, los rituales de la calle y los pasajes delictivos conviven en una narrativa fragmentada pero potente. Más que ilustrar, López testimonia: sus piezas son ventanas hacia una realidad cruda y, al mismo tiempo, profundamente humana, que hace del arte un espacio de memoria, denuncia y resistencia.
El colectivo Trenzando Fuerzas presenta una instalación textil inspirada en el quipu como sistema de redes, memoria, conocimiento y resistencia. Este quipu está conformado por tejidos elaborados por mujeres artistas —tradicionales y urbanas— de diversas generaciones, territorios y oficios. A través de técnicas ancestrales como el telar de cintura, el tejido anillado Paracas, bordados ayacuchanos y nudos en soguilla o cuero, se entrelazan lenguajes visuales que unen lo ancestral con lo contemporáneo, lo individual con lo colectivo.

Cada hebra de este quipu no solo transmite memoria, sino también reciprocidad: se trata de una obra tejida desde el ayni, principio andino de colaboración mutua, donde el hacer con las manos se convierte en un acto de conocimiento compartido y regenerativo. Las piezas, hechas con fibras naturales y materiales diversos, visibilizan saberes culturales, identidades en resistencia y voces de mujeres que reafirman su fuerza creativa desde una mirada inclusiva, horizontal y descolonial en este contexto posmoderno.
Este grupo de mujeres activa memorias afectivas y territoriales a través de talleres, ferias, conversatorios y festivales. Su práctica artística es también pedagógica y política: articula temas como historia, género, identidad, familia y naturaleza, generando vínculos que trascienden fronteras y tiempos. En ese entrelazarse, las trenzas del quipu devienen símbolo vivo de una genealogía femenina y cooperativa, tejida desde el cuidado, la justicia y la transformación colectiva.
Finalmente, desde enfoques tanto personales como colaborativos, los artistas participantes no buscan clausurar el debate sobre el mestizaje, sino más bien exponerlo y problematizarlo a partir de sus propias reflexiones, experiencias y estéticas. Sus intervenciones evidencian las tensiones, contradicciones y posibilidades que atraviesan las identidades híbridas en América Latina, proponiendo una mirada crítica, activa y sensible frente a los procesos históricos, culturales y políticos que las configuran.
Cartografías XXY
Del 21 de Junio al 10 de Agosto
De 11 am a 12 pm
Casa Fugaz: Jr. Constitución 250, Callao













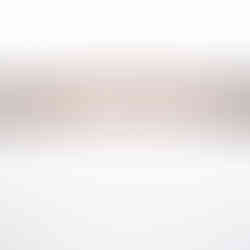





_edited.jpg)
Comentarios